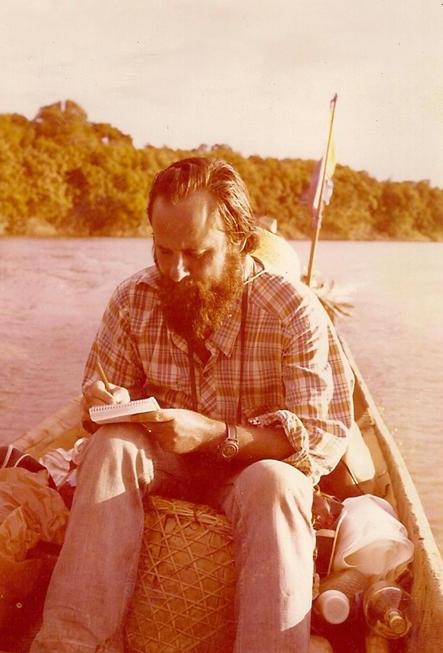Para posibilitar el reencuentro, el diálogo productivo y la negociación sincera orientada a buscar y encontrar salidas eficaces a esta demasiado larga crisis que sigue ocasionando tanto sufrimiento, migraciones masivas y desesperanza, necesitamos aprender a no agredir y desarmar la palabra, el corazón, y la mirada.
En Venezuela, nos hemos acostumbrado a la violencia verbal. El hablar cotidiano y el hablar político reflejan con demasiada frecuencia la agresividad que habita en el corazón de las personas. De las bocas brota un lenguaje duro, implacable y procaz, que confunde brillantez y oratoria con capacidad de ofender y de herir. Y no olvidemos que es muy fácil pasar de la violencia verbal a la violencia física, del insulto al golpe, ya que la experiencia nos demuestra que casi todas las peleas comienzan con insultos.
Les confieso que me embarga una enorme tristeza cuando entro en algunas redes sociales, cuando escucho ciertos discursos, o cuando veo que multitudes corean y aplauden a los que profieren insultos. Lo verdaderamente lamentable es que personas que ejercen altos cargos públicos y deberían ser ejemplo de respeto y educación, nos tienen acostumbrados a un lenguaje procaz, hiriente, deseducador. Sustituir argumentos por ofensas, amenazas o golpes, no sólo demuestra una gran pobreza intelectual sino una pequeñez de espíritu y una falta de dignidad y de humanismo. La agresión es signo de debilidad moral e intelectual y la violencia es la más triste e inhumana ausencia de pensamiento Valiente no es el que ofende, golpea o domina a otro, sino el que es capaz de dominarse a sí mismo y responder al mal con bien, a la intolerancia con respeto, a la venganza con perdón, al odio con amor. La violencia deshumaniza al que la practica y desata una lógica de violencia siempre mayor. Quien insulta, hiere, ofende, amenaza o mata, se degrada como persona y no puede contribuir a construir una sociedad más justa y más humana.
De ahí la necesidad de desarmar las palabras y desamar también los corazones que con frecuencia están llenos de rabia, de ira, odio y violencia. Si de la abundancia del corazón habla la boca, los que tienen el corazón lleno de odio sólo pronuncian palabas agresivas, que ofenden, humillan, insultan. En corazones desarmados, llenos de amor y de bondad, germinan palabras de encuentro, de ánimo, de paz.
En un país como Venezuela donde estamos divididos, polarizados y enfrentados, necesitamos con urgencia desarmar también la mirada para mirarnos con respeto y con cariño y ser capaces de vernos como conciudadanos y hermanos y no como rivales o enemigos. El conciudadano es un compañero con el que se construye un horizonte común, un país, en el que convivimos en paz a pesar de las diferencias. El ciudadano genuino entiende que la democracia es un poema de la diversidad y no sólo tolera, sino que celebra que seamos diferentes. Diferentes pero iguales. Precisamente porque todos somos iguales, todos tenemos el derecho de ser y pensar de un modo diferente dentro de los principios de la Constitución y de los Derechos Humanos.
Desarmar la mirada va a suponer recuperar una mirada contemplativa capaz de observar el milagro que se oculta en todo, que necesariamente debe ser también una mirada ecológica, fraternal y compasiva, capaz de ver en cada rostro a un hermano, y de conmoverse ante los sufrimientos de todos especialmente de los más vulnerables y débiles y comprometerse a erradicarlos.