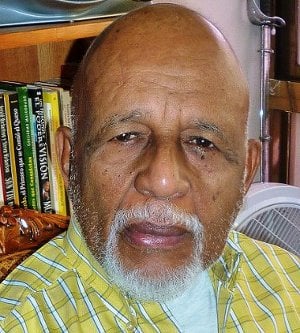El timbre de la puerta sonó: “¿Usted es Teófilo Santaella”?, tronó la voz del hombre, con cara amugada… “Queremos hablar con usted, ¿puede abrir la puerta?”. En el marco de la puerta aparecieron cuatro hombres más. Sumaban cinco. “¿Tienen una orden de allanamiento?, les pregunté. “Tú, “conejo”, ve al carro y trae el papel”.
Eran las 12 de la noche de aquel día de presagios. Yo terminaba de llegar a las residencias “Invica”, donde vivía en el quinto piso, en un apartamento de mi propiedad. Cuando bajé de mi vehículo no noté nada raro a mi alrededor. Y me enfilé hacia el ascensor que me conduciría al quinto piso. Sin pensar que había fantasmas que, en la noche me esperaban.
Abrí la puerta, a sabiendas de que no había orden de allanamiento. Se precipitaron los hombres. Uno me empujó y fue a dar sobre un sillón de descanso que mantenía en la sala. Se quedó apuntándome con una ametralladora. Los cuatro restante se ocuparon de echar abajo mis libros y mis cosas. Y uno de ellos, se fijó en un afiche del Che Guevara, y gritó: “Coño, jefe, este carajo es comunista, venga para que vea”. Del afiche del revolucionario heroico, que lo tenía orgullosamente enmarcado y fijo a una de las paredes de la sala, no quedó nada, fue acuchillado varias veces, hasta que las tiras rodaron por el suelo.
Cuando se cansaron de jurungar en mis cosas, me dijeron: “Las llaves del apartamento y de tu carro, y me empujaron hacia la salida”. Cuando bajamos los cinco pisos, a lo largo del pasillo que conduce al exterior de la torre, había una hilera de gente, arrodillada. Entre ellos, Harold Rodríguez, esposo de una de mis sobrinas. “Harold, le informas a mi mamá”, alcancé a gritar. Afuera, en el estacionamiento, estaba mi vehículo, y, junto a él, el de los policías. La noche caí en picada.
Me aterraba ir sin esposas en el centro de la patrulla entre dos policías apunando sus armas hacia mis costillas. Uní mis manos y entrelacé mis dedos, justo entre mis dos rodillas. Me quede inmóvil, como una estatua. Mientras la patrulla, rauda abandonaba a La Victoria y tomaba la autopista Regional del Centro vía Maracay. Cuando el vehículo llegó a la altura de la Encrucijada, tomo el desvío y rápido estacionaron el carro, casi al frente del gran restaurante y venta de arepas rellenas de cochino, así como de otros aderezos, bebidas, etc.
Se bajaron y me dejaron custodiado con un negrazo de rostro injusto e impenetrable. Lo había visto de reojo. Le hablé, quedamente. Sin voltear hacia él. Silencio. Fueron varios los intentos, hasta que: “¡Coño, pana, porque no me contestas! Solo te he preguntado hacia dónde me llevan. Estos dos colorcitos, el tuyo y el mío, ¿qué te dice?, panita, que somos la misma gente. Tal vez tu eres de Barlovento, o naciste en el Guarataro o en Petare… O tal vez, nos conocimos antes, por ejemplo, en la Marina de Guerra. Yo fui marinero, y tú de pronto también. O ¿qué tal si tu familia y la mía se conocen, ah? Pero lo peor, compañero, es que somos un par de pendejos, pobres y con ganas de salir de esta pobreza de mierda”. La voz sonó casi ineludible: “Te llevamos para la sede de la delegación, en Maracay”.
Oí, desde el cuarto donde me metieron: “Miré jefe, aquí está el pajarito, pero tenemos que volver a echarle un vistazo al apartamento, este tipo tiene muchos libros”.
El siguiente día, en horas tempranas, me sacaron, sin ser esposado, y me metieron en un Zephir blanco. Antes había visto mi carro, estacionado, un Dart GT, color beige. El carro volvió a tomar la autopista Regional del Centro, está vez, vía hacia Caracas. El carro “volaba”, más de 150 kilómetros por hora. Me dije para mis adentros: “Si esta vaina se estrella, no me voy a morir yo solo”. Antes del mediodía yo me encontraba en una celda de dos metros de largo por uno de ancho, en los sótanos de la sede de la Digepol (Dirección General de Policía),en la urbanización Los Chaguaramos, de Caracas. En horas de la mañana del siguiente día me llevaron a la “sala de reseñas”. Me reseñaron y me regresaron a mi celda. En horas de la tarde del otro día, me llevaron ante un comisario. En el trayecto sentí ganas de orinar y les pedí permiso a los dos oficiales que me custodiaban. “Métete allí y cuidado con ahorcarte y luego pagamos nosotros”, dijo uno de los dos hombres. “Sigamos, ya no tengo ganas”.
Frente al comisario: “Tu nombre es Teófilo Santaella, ¿no es cierto? ¿Conoces al señor William Frank Niehouse?”… “Si lo conozco, trabajo en una de las empresas que él dirige”. ”¿Como se llama la empresa?”… “Maviplanca”, respondí. “¿Eres periodista?”… “No, sólo soy un estudiante, por los momentos. “¿Por qué estudias periodismo?”… “Porque me gusta esa carrera?... “¿Dónde me dijiste que estudiabas?”… “No le he dicho, pues no me lo ha preguntado, pero si le interesa estudio en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la UCV”.
El comisario preguntaba y veía una hoja que tenía sobre su escritorio… “¿Conoces al cojo Marcial Rodríguez?”… “Si lo conozco, estuve preso con él en la isla del Burro”… “¿Cuándo fue la última vez que lo viste?”… Hice memoria, y le solté: “No sé que día, pero la última vez que lo vi, fue en uno de los pasillos de la Universidad”… “¿De qué hablaron?”… “Nada importante. Me dijo que llevaba unos cuentos para ver si la imprenta universitaria se los publicaba, del resto, un simple “hasta luego”… “¿Quieres saber el motivo por el cual estas aquí?”…. “No, no quiero saber. Mi imaginación funciona bien, inspector, gracias”.
Un poquito antes de cumplir las 72 horas de arresto, me pusieron en libertad. Me entregaron algunas de mis pertenencias, menos mi maquina de escribir Corona, la cual se había llevado para cotejarla su letra con los otros escritos relacionados con el secuestro de Niehaouse. Un familiar me recogió y me llevó de regreso a La Victoria. El día siguiente fue a Maracay a retirar mi vehículo.
Querétaro, México, 23 e mayo del 2020.