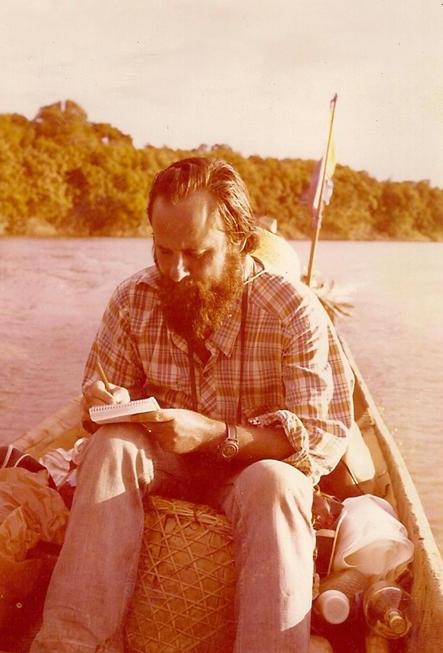El 16 de noviembre se cumplen 33 años del vil asesinato de seis sacerdotes jesuitas en San Salvador. Los asesinos entraron a la universidad en la noche, fueron habitación por habitación sacando a los padres que dormían, los obligaron a salir al jardín y allí los masacraron con crueldad: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. Además, para no dejar testigos, asesinaron también a Elba Ramos, la empleada doméstica que trabajaba en la comunidad de los padres, y su hijita, Celina, que, con tan solo 15 años se abría a la vida como una flor y que esa noche se había quedado a dormir con su mamá porque la ciudad estaba muy convulsionada
Es significativo y simbólico el modo en que mataron a los seis padres jesuitas. A los cinco que eran eminentes profesores de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, les dispararon con saña, repetidas veces, al cerebro. Los quisieron descerebrar. Les resultaba intolerable una inteligencia que se había puesto al servicio del pueblo. A Joaquín López López, Fundador de Fe y Alegría en El Salvador y su Director, le dispararon al corazón. Era como si en alguna forma estuvieran pretendiendo matar esa fuerza de amor práctico a los pobres que es el corazón de Fe y Alegría. Joaquín López, único de los padres nacidos en tierra salvadoreña, murió con las espaldas sobre la grama mirando al cielo. Los otros cinco, nacidos fuera, murieron boca abajo, abrazados a su tierra de adopción que tanto amaron, y que por ello se empeñaron en conocer como ninguno, para poder interpretar las causas de tanto dolor, de tan larga injusticia, para así contribuir a erradicarlos. El amor al pueblo salvadoreño los llevó a adoptar esa nacionalidad. Fueron primero salvadoreños por adopción, por amor. Y luego, por nacimiento, por el derecho fundamental que otorga la sangre; en su caso, la sangre derramada. Ellos no vinieron a América para enriquecerse, sino para enriquecerla y por ello dedicaron sus vidas a trabajar con pasión por la justicia y vida digna para todos y todas.
Pero, ¿por qué los mataron?, podemos preguntarnos a los 33 años de su muerte. ¿Por qué dispararon sus armas de muerte contra ellos que sólo tenían sus voces desarmadas? La respuesta es sencilla: por esgrimir el arma de sus voces incansables en procurar la paz y la justicia. Por creer que el pueblo tenía una palabra que decir. Y esto, para los que viven acostumbrados a acaparar para ellos solos la tierra, las riquezas, el poder, la palabra…, resultaba intolerable. En momentos en que pintas anónimas gritaban en las paredes de San Salvador "Haga Patria, mate un cura", y algunos hablaban de procurar la solución definitiva aunque para ello hubiera que matar medio millón o un millón de salvadoreños, la propuesta de esos curas de sentarse a dialogar y negociar, resultaba intolerable. Porque dialogar o negociar supone reconocer que el otro existe, que tiene voz, que tiene una palabra que decirme y que yo debo escuchar.
Los mataron por creer en la palabra como puente tendido, como camino para el entendimiento, como cauce para crear vida. Los mataron por decir la verdad. Con frecuencia, decir la verdad resulta peligroso. Decir la verdad es disipar la ignorancia y combatir la mentira.
Como a Jesús, los mataron en un gesto desesperado de impotencia. Pero sobre esa inutilidad – llena de tristeza – de los asesinos, quedan cada día más resonantes y gloriosas las palabras y las vidas de los mártires.