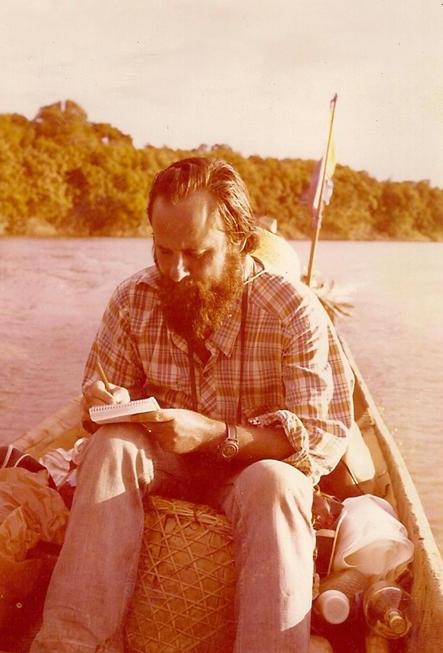Todos los que amamos a Venezuela y sufrimos con su situación anhelamos que el Gobierno y la oposición vuelvan lo antes posible a México y retomen el camino de un diálogo sincero, que ponga fin a tanta miseria y sufrimiento. Pero la primera condición para un diálogo verdadero es aceptar, sin maquillarla, la penosa realidad en que se encuentra el país, autocrítica para reconocer la propia responsabilidad en la crisis y no meramente culpar al otro, y disposición sincera y desprejuiciada a escuchar atentamente.
En un verdadero diálogo más importante que lo que se dice es lo que se escucha y cómo se escucha. De ahí la necesidad de comenzar escuchándose a sí mismo para analizar qué hay detrás de las palabras y posturas, para descubrir las intenciones con las que se acude al diálogo, para ver si están condicionadas por el rencor, la soberbia y el deseo de venganza, o expresan la voluntad de quererse entender, lo que sin duda va a exigir ceder y no cerrarse a sus puntos de vista y exigencias. Para acercar las posturas, hay que abandonar los dogmatismos. Preguntarse sin miedo, por ejemplo, si las sanciones que ciertamente golpean a las mayorías, son eficaces para resolver la situación o más bien favorecen al gobierno que tiene en ellas una excelente excusa para culpar a otro y encubrir así su propia incompetencia.
Escuchar después al oponente, tratar de comprender lo que dice y por qué lo dice, ponerse en sus zapatos para entender si sus exigencias están orientadas a superar la crisis y aliviar el sufrimiento. De este modo evitaremos que el diálogo se convierta, como nos advierte el Papa Francisco, en "duólogo", monólogo a dos voces, en que aparentamos atender a lo que el otro afirma, pero en realidad, sólo buscamos imponer nuestro punto de vista. Pero lo más importante debe ser escuchar y hacer propio el sufrimiento de las víctimas. Escuchar los gritos mudos de los pensionados que pasan hambre y esperan la muerte en la penuria más extrema; escuchar la desesperación de tantos padres y madres que no tienen que darles de comer a los hijos ni pueden comprar medicinas si se enferman; escuchar la tristeza de millones de niños y jóvenes a los que les robaron los sueños y los dejaron sin futuro; escuchar el dolor de tantos maestros y profesores que ven cómo, a pesar de sus esfuerzos heroicos, se hunde la educación ante la inoperancia de un gobierno a quien parece no importarle; escuchar la angustia de tantos médicos y personal sanitario que no cuentan con los medios apropiados para atender como es debido a los contagiados y enfermos; escuchar el llanto de los millones de emigrantes que tratan de sobrevivir heroicamente en una tierra extraña que a veces los maltrata, o caminan sin rumbo por esos caminos sin fin, detrás de una esperanza que aviva sus esfuerzos.
Da la impresión que los que nos gobiernan y siguen empeñados en mantener el actual rumbo, y también los líderes de la oposición no sufren la escasez de medicinas, comida, luz, agua o gasolina y disfrutan de los dólares necesarios para sobrellevar bien esta tormenta. Por ello, pareciera que no tienen prisa en resolver los problemas y hasta puede ser que algunos utilizan el diálogo como un medio para ganar tiempo y alejar las posibles soluciones. ¿Actuarían del mismo modo si fueran ellos, sus padres o sus hijos los que tuvieran que vivir con la pensión o el salario mínimo y esperar la limosna de unos bonos o bolsa de comida?