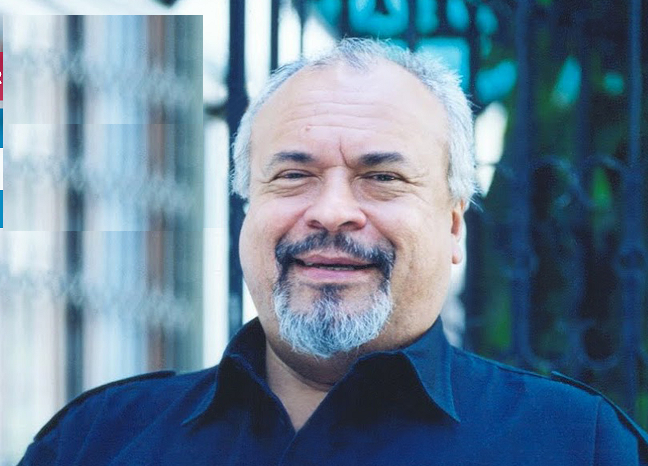Hace poco el azar volvió a poner en mis manos algunos libros de ensayos y crítica de autores diversos y entrañables: Ángel Rosenblat, Picón Salas, Harold Bloom, Juan Liscano, Octavio Paz… La verdad, tenía unas ganas secretas de leer ensayos y me di verdadero gusto leyendo textos al azar de estos escritores; me sentí de nuevo inmerso en prosas de interpretación que, como las de estos autores, se disfrutan desde un plano estético o de placer escritural, a la par de la lucidez que puedan comportar como obras de pensamiento o reflexión. El ensayo, como forma literaria que es, narra a la vez que interpreta; su manera de experimentar está implícita en su propio nombre, su núcleo es más la duda metódica que la certeza; un género (en caso de que lo sea) nutrido más de las preguntas que de las respuestas; juega con diversas referencias culturales, coloca a quien lo ejerce en un territorio de intuiciones y figuraciones más que de confirmaciones o afirmaciones; el ensayo es en sí mismo una prueba, una apuesta de la libertad de pensamiento en estrecha relación con el ejercicio del criterio, esto es, de la crítica, que cuando se la denomina así a secas intenta trazar vínculos, comparar, buscar analogías y correspondencias y finalmente sopesar qué estamos leyendo, porqué lo hacemos o cómo lo hacemos. A través de la crítica tratamos de ser más asertivos, al ubicar y valorar las obras producidas en el seno de una sociedad, y de asociarlas al conjunto de fenómenos sociales, científicos, humanísticos o económicos donde éstas se producen.
Me gusta, por ejemplo, leer los libros de crítica del escritor estadounidense Harold Bloom; los escribe de una manera sencilla y atractiva: Cómo leer y por qué y ¿Dónde se encuentra la sabiduría? se titulan dos de ellos; me gusta el modo con que Bloom va abordando autores de diferentes países y épocas, agrupándolos temáticamente por géneros; por supuesto no nos da recetas o métodos para leer, sino de cómo podemos leer a ciertos autores tratando de sacar de ellos lo mejor. Tampoco nos dice cómo leerlos precisamente, sino cómo ubicarnos mejor en el momento de leerlos, dándonos ciertas pistas significativas. En Cómo leer y por qué, en la sección Cuentos, los autores van desde Iván Turguéniev o Antón Chéjov, pasando por Maupassant, Hemingway, Nabokov, Borges o Italo Calvino, mientras en Poesía asistimos al examen de Tennyson, Browning, Whitman, Milton, Shakespeare, Coleridge, Shelley, Keats; en Novela asistimos al abordaje de Dickens, Cervantes, Dostoievski, Proust y Mann, para aterrizar en contemporáneos como Pynchon, Ralph Ellison o Toni Morrison.
Pongo el ejemplo de Bloom porque es quizá lo mejor que he leído en materia de crítica literaria en los últimos años, y porque exhibe varios rasgos notables en favor de la lucidez crítica: claridad, precisión, capacidad de relacionar y trazar analogías, sinceridad, y sobre todo, recuperación de la ironía como método de observación. En su prefacio a Cómo leer y porqué, Bloom nos dice que "leer bien es uno de los mayores placeres que puede proporcionar la soledad, porque, al menos en mi experiencia, es el placer más curativo. Lo devuelve a uno a la otredad, sea la de uno mismo, la de los amigos o a la de quienes pueden llegar a serlo. La lectura imaginativa es encuentro con lo otro, y por eso alivia la soledad", nos dice, agregando que "la mejor forma de ejercitar la buena lectura es tomarla como una disciplina implícita; en última instancia no hay más método que el propio, cuando uno mismo se ha moldeado a fondo. Como yo he llegado a entenderla, la crítica literaria debería ser experiencial y pragmática antes que teórica."
Luego también nos da una clave de lo que ha aprendido de sus maestros Samuel Johnson y William Hazlitt, quienes practican su arte "a fin de hacer explícito, con cuidado y minuciosidad, lo que está implícito en un libro." Bloom no hace elogios ni se pierde en impresiones, sino que afirma, explica, razona, y a su vez, tiene como maestro al doctor Samuel Johnson, probablemente el crítico literario más célebre de la lengua inglesa, que despojó a la crítica de los oficios académicos, y se lanzó al ruedo con sus opiniones y juicios certeros. En este sentido, el libro de Harold Bloom es un ejemplo de qué o cómo hacer para contextualizar rápidamente a los autores, y en pocos párrafos extrae de ellos datos significativos (y muchas veces desconocidos) de los escritores, tratándolos como si les conociera de cerca. Tiene el don Bloom de relacionar la época, la obra, la vida y las flaquezas de los escritores para acercarlos al entorno de lectura y hacerlos más tangibles, sin perderse en lucubraciones textualistas o exageraciones de sus vidas, como lo hacen los biógrafos profesionales. Y es que en Estados Unidos los críticos tienen la virtud de ser polémicos y controversiales en el buen sentido, poseen la cualidad de disparar sus ideas en varios sentidos, para que la crítica adquiera su carácter polisémico.
En Hispanoamérica también tenemos hoy a una sólida constelación de ensayistas y críticos que nos han legado páginas perdurables, como Fernando Alegría (Chile) Rubén Barreiro Saguier (Paraguay), Jorge Enrique Adoum (Ecuador), Antonio Candido (Brasil), César Fernández Moreno (Argentina), Noé Jitrik (Argentina) José Luis Martínez (México), José Miguel Oviedo (Perú), Haroldo de Campos (Brasil), Rafael Humberto Moreno-Durán (Colombia), José Antonio Portuondo (Cuba), Emir Rodríguez Monegal (Uruguay), Augusto Tamayo Vargas (Perú), Julio Ortega (Perú), Estuardo Núñez (Perú), Ramón Xirau (México), Enrique Anderson-Imbert (Argentina) Octavio Paz (México), Luis Hars (Argentina), Juan José Saer (Argentina), Ángel Rama (Uruguay), entre otros; en Venezuela nombres relevantes son Jesús Semprum, Santiago Key Ayala, César Zumeta, Juan Liscano, Mariano Picón Salas, Guillermo Sucre.
Particularmente en Venezuela ha habido un movimiento crítico y ensayístico no completamente reconocido, practicado desde la época modernista por Pedro Emilio Coll y Manuel Díaz Rodríguez, y luego en quienes escribieron sobre el Modernismo y el Romanticismo, como Fernando Paz Castillo y Mariano Picón Salas. Tenemos críticos a tiempo completo como Jesús Semprum, Julio Planchart o Felipe Tejera, hasta quienes practicaron la crítica en el ámbito del idioma, como es el caso de un Ángel Rosenblat o Edoardo Crema. Pero la mayor parte de quienes han hecho crítica, ensayo crítico o ensayo-ensayo, han sido novelistas, cuentistas o poetas, como quedó demostrado en una compilación de este género que realicé algunos años para La casa de Bello. De la tradición crítica ejercida por poetas contamos a Paz Castillo con sus libros De la época Modernista y Reflexiones de atardecer; José Antonio Ramos Sucre en Sobre las huellas de Humboldt. De los novelistas citamos a Díaz Rodríguez, Pedro Emilio Coll, Julián Padrón, Rufino Blanco Bombona; desde mediados del siglo XX destacan las obras ensayísticas de poetas como Guillermo Sucre: su libro La máscara, la transparencia es uno de los textos más completos y orgánicos sobre la poesía hispanoamericana; justamente es Guillermo Sucre quien anota: "Búsqueda de esa revelación es la mirada crítica; esa mirada, en su presente y en su discurrir, es múltiple, así como es múltiple la naturaleza misma de la obra. (…) En efecto, la crítica no vive sino de las obras, aunque también es verdad que las hace vivir (…) El crítico no pretende imponer un código de referencias inamovible y eterno; sabe por el contrario que su comprensión de la obra no sólo no es la única sino también personal, y hasta la asume como aventura (…) No parece cierto que pueda hablar sobre la obra sino habla desde ella. (…) No descubrir la obra, dice Roland Barthes, sino cubrirla con su propio lenguaje. En efecto, la intuición del crítico no es un alarde invención; cuando es eficaz está en sintonía con la intuición que hizo posible a la obra."
Es precisamente Sucre quien considera a Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Octavio Paz y José Lezama Lima como fundadores de la nueva crítica en América Latina, herederos de otros como Rodó, García Calderón, Rubén Darío, Sanín Cano, Jaimes Freyre o Blanco Fombona.
Otros críticos venezolanos son Mariano Picón Salas en su Formación y proceso de la literatura venezolana, Hispanoamérica posición crítica, Pequeño tratado de la tradición, Estudios de literatura venezolana y De la conquista a la Independencia, como obras capitales en este campo; Juan Liscano en su Literatura y espiritualidad, Sobre poesía y poetas, Panorama de la literatura venezolana actual; las relaciones históricas de nuestra literatura practicadas por José Ramón Medina en su libro Ochenta años de literatura venezolana. O las reflexiones de Ludovico Silva, que trazan analogías o discrepancias con la tradición clásica o moderna de la poesía, como puede observarse en sus ensayos sobre Juan Liscano (Los astros esperan), Vicente Gerbasi, Juan Calzadilla, Alfredo Silva Estrada, Juan Sánchez Peláez, Teófilo Tortolero y otros poetas más posteriores. También en ensayos fragmentarios como los que componen los volúmenes Filosofía de la ociosidad, Clavimandora o Poesía y revolución, Silva expone permanentemente sus ideas sobre teoría poética, desde las nociones poéticas esgrimidas en la antigüedad clásica griega o latina, hasta las obras de Albert Beguin (El alma romántica y el sueño) y Hugo Friedrich (Estructura de la lírica moderna), donde se exponen ideas sobre la poesía moderna.
En lo que atañe a los narradores que han abordado de modo crítico nuestra prosa de ficción se cuentan principalmente Orlando Araujo en Narrativa venezolana contemporánea, y José Napoleón Oropeza en Para fijar un rostro. Otros críticos de referencia obligada por su sostenido trabajo sobre narrativa venezolana son Julio Miranda y Oscar Rodríguez Ortiz, Víctor Bravo, Juan Carlos Santaella, Luis Barrera Linares y Antonio López Ortega, que han examinado la producción narrativa de los años 70, 80 y 90 con indudables aciertos.
Es de hacer notar que para esas décadas había más revistas especializadas y páginas de diarios para acoger comentarios críticos que hoy, aparte de las publicaciones auspiciadas por el Estado que siempre han existido, como la Revista Nacional de Cultura e Imagen. Por entonces también los diarios "El Universal", "El Nacional" y "Últimas Noticias" tenían dossiers dominicales donde se localizaban buenas columnas críticas, inexistentes hoy, así como algunos diarios del interior como "El Carabobeño", "Panorama", "El Impulso" poseían estos encartes, mientras que revistas literarias independientes o universitarias aparecían con más regularidad y daban cabida a reflexiones críticas sobre literatura, muy escasas en la actualidad. No obstante, se han venido publicando excelentes libros de ensayos y crítica en Monte Ávila Editores, Biblioteca Ayacucho y en Fundaciones privadas como Polar y Bigott.
Aun así, seguimos echando de menos libros lúcidos y frescos que amplíen los horizontes de la crítica. Tomo como ejemplo un libro de Luís Barrera Linares situado dentro de este orden de ideas: La negación del rostro, cuyo tema es precisamente la insólita tendencia visible en muchos de nuestros escritores de negar la existencia, desde los años 70, de una narrativa venezolana que pueda competir en buena lid con la de otros países, en una especie de posición negativa que un psicólogo elemental llamaría de "complejo de inferioridad". Barrera Linares siguió la pista de esta tendencia en declaraciones de los mismos escritores en reportajes, entrevistas, artículos, críticas en diversos formatos y las acopió, para luego darse a la tarea de refutarlas.
Este resulta un tema más que interesante dentro de nuestra tradición reciente, una suerte de síndrome cultural que nos hace vulnerables a los ojos de las demás naciones en materia literaria, y apela a una especie de incapacidad innata que tendríamos para cotejarnos frente a grandes figuras extranjeras. Barrera Linares demuestra exactamente lo contrario: que buena parte de nuestra narrativa ha venido conquistando un espacio justo a partir de los años 70; espacio sistemáticamente escamoteado por intereses extra-literarios, en este caso políticos o de figuración pública, propiciados los más de ellos por profesionales doblados en literatos, los cuales se impusieron usando diarios, ateneos, museos e instituciones públicas y privadas, buscando ciertamente acuñar imágenes, protagonismos y comportamientos narcisistas apegados a viejos modelos autocráticos, disfrazados de democráticos que luego, con la llegada de Chávez a la Presidencia del país, se hicieron en su momento y aún se hacen víctimas perfectas de los supuestos abusos de un "régimen" que no les comprende.
Así, poco a poco, aquellas instituciones de la democracia representativa comenzaron a degradarse internamente y a mostrar sus mecanismos viciados. Transcurridos unos pocos años –apenas los primeros del siglo XXI— comenzaron a emerger obras de muchos escritores –entre ellos las de algunos de los años 70— que estaban represadas en las gavetas de las editoriales o de los escritorios domésticos. En la actualidad asistimos a un auge de las publicaciones masivas –o mejor populares— propiciadas desde el Ministerio de la Cultura, y un nuevo empuje a las de los escritores jóvenes, que han visto su publicación en las editoriales del estado: Biblioteca Ayacucho, Monte Ávila Editores y El perro y La rana. A la par, se ha creado una red de librerías más amplia --las Librerías del Sur— se ha fundado una Distribuidora Nacional del Libro y un Sistema de Imprentas Regionales que apuntan todas hacia una nueva conciencia social de la literatura, más participativa e incluyente. También vemos cómo las editoriales privadas han venido colocando sus títulos con relativa comodidad y libertad de mercadeo, y creado incluso revistas de calidad que dan cabida a buenos reportajes y reseñas. Es decir, que ni la producción editorial del estado ha obstaculizado la actividad de las editoriales y librerías privadas, ni éstas han impedido que las publicaciones independientes posean su radio de lectores y difusión.
Lo que haría falta entonces es que haya una crítica más valorativa y sistemática y una mayor profundidad en los enfoques, y más desenfado en el momento de ejercerlos. No se trataría ya de la mera reseña que casi calca el texto de contratapa del libro, ni el comentario impresionista, sino una meditación sopesada acerca de las obras literarias que entran en circulación. Tal cosa es ciertamente algo utópica de lograr, pues a la par de necesaria, los críticos (y no la crítica) tienen una pésima fama entre los escritores, algunos de los cuales se ufanan en despreciarlos o ignorarlos. Acaso sin saber que el mejor crítico es el lector, quien con un solo gesto de aprobación o desaprobación, puede generar una cadena de reacciones adversas o positivas. Porque todo buen lector, en el fondo, es un crítico literario.
Hay otro aspecto abordado por Bloom que parece importante resaltar: el de la lectura solitaria. Pese al auge de los talleres, de las lecturas compartidas y en equipo, y a los esfuerzos que podamos hacer para cotejar nuestros textos y lecturas colectivamente en talleres, en Universidades o fuera de ellas, hemos de saber que lectura y la escritura son actos solitarios, y que como dice Bloom, "todavía hay en todas partes, aún en las universidades, lectores solitarios jóvenes y viejos. Si existe en nuestra época una función de la crítica, será la de dirigirse a la lectora y el lector solitarios, que leen por sí mismos y no por los intereses que supuestamente los trascienden. Tal lectura solitaria comporta un placer, un fortalecimiento del sí mismo, de los valores estéticos. Con su peculiar desenfado, Bloom nos dice que los puritanos y los moralistas siempre nos han reprobado ese placer, desde Platón a nuestros actuales puritanos de campus universitario. "Sin duda –nos dice—los placeres de la lectura son más egoístas que sociales. Uno no puede mejorar directamente la vida de nadie leyendo mejor o más profundamente." Este escepticismo acerca de la "lectura social" también habrá que tomarlo en cuenta, digo, en el momento de evaluar qué leemos y por qué leemos en esta era dominada por la tecnología: primero el niño frente al televisor, luego el adolescente frente a la computadora, y luego recibir en la universidad un estudiante que está poco preparado para la lectura, que apenas tiene tiempo para discernir ideas extraídas de libros.
Por otra parte, en la mayoría de periódicos y revistas venezolanos no se estimula el ejercicio de la crítica creando espacios para ella y emolumentos a quienes la practiquen. Con ello se le está negando una valiosa guía al lector, y a la vez se le está cercenando la libertad de ejercer "el libre y público examen" (como lo llamaba Kant) y de cotejar sus ideas con las de otro. Con razón Harold Bloom nos dice que la crítica "lo devuelve a uno a la otredad, sea la de uno mismo, la de los amigos, o la de quienes quieren llegar a serlo". Por ello quizá me ha resultado tan gratificante encontrarme de nuevo con los críticos y ensayistas de mi país que hace tres décadas atrás estábamos descubriendo por vez primera, y que ahora hallamos algunos de ellos tan jóvenes como antes. Ese encuentro con la otredad del país crítico, vuelto a leer y a apreciar, seguramente no sólo alivia la soledad, sino que nos ayuda a comprender mejor la infinita marea de las ideas y de los sentimientos humanos. [2004]