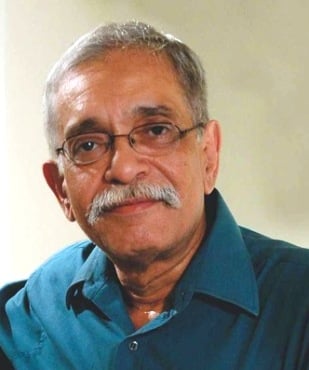Siguiendo con el abordaje del tema de la destrucción del hábitat humano y el cambio climático, inicio hoy una serie de artículos referidos a los conceptos de desequilibrios y preponderancias. Los cinco desequilibrios que asigno a la civilización fracasada son: apropiación, representatividad, desintegración, ensimismamiento y desconexión. Por supuesto estos desequilibrios no existen aisladamente unos de otros. Se interconectan y se retroalimentan para constituir una red de fallos, un entramado de condicionamientos que nos hace ser lo que somos. Hoy me referiré al desequilibrio de la apropiación. Una vez que termine de presentar los cinco desequilibrios, apuntaré a lo que llamo las "cinco preponderancias", que son conceptos que convendrían para hallar el equilibrio de la especie. Nada nos garantiza que los alcanzaremos antes de que sobrevenga el colapso, por supuesto.
La apropiación como factor de la civilización tiene distintas manifestaciones. Una de sus formas más generalizadas en las sociedades humanas desde los orígenes de la Historia es la propiedad privada de los medios de producción. Desde que la sociedad se dividió en clases, ha habido propietarios privados de medios de producción: tierras, maquinarias, transportes, talleres, fábricas, esclavos. También hay propiedad de medios de producción por parte de los Estados, que son considerados en general propiedad pública. Y propiedad colectiva minoritaria por parte de asociaciones de vecinos, cooperativas, comunas y otras formas de organización ciudadana vinculadas a la producción de bienes para el disfrute en común.
Pero además de la propiedad de los medios de producción, hay otras formas de apropiación. Hasta entrado el siglo XX, las mujeres eran en muchos sentidos propiedad de los hombres. Al casarse, la mujer tomaba el apellido del esposo (a pesar de que el evento se llama "matrimonio", aunque esto refería sobre todo al papel de la mujer como sujeto del parto y la crianza de los vástagos). En algunos casos, como en países de habla hispana, todavía se antepone al apellido del varón, con referencia a la esposa, la preposición "de" que denota propiedad: María de González. Las propiedades de la familia eran del hombre, de allí que aún se denominan "patrimonio" familiar. Como los esclavos, las mujeres casadas les debían obediencia a los esposos. Hay propiedad del conocimiento y de los logros creativos, por ello existen figuras como la patente y la propiedad intelectual. En el deporte profesional moderno los atletas suelen ser propiedad de los equipos que los contratan, hasta el punto de que pueden ser vendidos o cambiados cual mercancías, la mayoría de las veces sin el consentimiento del deportista involucrado. Siempre ha existido la propiedad privada de bienes de uso doméstico y personal: enseres, joyas, adornos, vestido, vivienda, transportes personales, medios recreativos, colecciones particulares, etc.
El abordaje del tema de la propiedad no es sencillo. Se entiende que los bienes del planeta están allí para disfrute de todos los seres, incluidos los humanos. Los placeres no esenciales de la vida no son por ello innecesarios, aquellos que nos producen alegría, éxtasis, bienestar físico o espiritual ¿Cuál es el límite? Acaso para una aproximación parcial a una respuesta de relativa eficiencia nos conviene considerar los cinco velos de la inteligencia referidos en el brahmanismo, a saber: olvido de la identidad del alma, pensar que somos el cuerpo, la
insana idea de perseguir disfrute material, la ira, el considerar que la muerte del cuerpo es nuestra extinción.
El olvido de la identidad del alma es uno de los males rectores de la civilización fracasada. El alma suele ser concebida como una abstracción, si acaso no como una superstición. ¿Existe el alma? ¿Somos solo cuerpos que cumplen funciones biológicas? ¿Lo que identificamos como alma son procesos cerebrales de índole físico-química, acciones neurales que combinan experiencias, recuerdos, percepciones, sensaciones, etc.? Quizá contribuya a la duda la narración de mi experiencia personal de la muerte de mi madre.
Mi madre falleció de edad avanzada en Maracay, una ciudad que dista, por vía terrestre, poco menos de dos horas de Caracas, donde habito. Me avisaron a las 6 de la tarde de un viernes y esa misma noche me encaminé hacia allá. A la mañana siguiente se cumpliría el ritual de la llegada del cadáver a la funeraria y su preparación para el funeral. Mi madre era devota de la Virgen del Perpetuo Socorro, y tenía estampas y medallas con ese ícono, pero los hijos decidimos colocar en la urna una imagen corpórea, por lo que fui con mi hermano mayor a buscarla. Esta advocación de la virgen no es tan popular en Venezuela como otras, así que fue difícil completar la tarea. Debimos dar muchas vueltas por la ciudad y finalmente dimos con el objetivo en un lugar de las afueras. Al regresar a la funeraria, supimos que el cadáver de mi madre había llegado y lo estaban acicalando algunas mujeres de la familia, junto a los empleados de la empresa, en un lugar ad hoc del local. Sentí una especie de vértigo: nunca antes había visto el cadáver de una persona tan cercana y tan querida. Me preguntaba cuáles serían mis sensaciones al estar ante a mi madre muerta y me
dirigí al lugar abrumado por las aprensiones. Entrar y ver el cadáver desnudo, echado sobre una especie de mesa dispuesta a propósito, fue para mí una iluminación.
Le di un beso en la fría frente. La percepción fue como un rayo, no tuve que reflexionar ni convencerme: la carne muerta no era mi madre. Ella fue una voz, una risa, una mirada, una serena alegría. Nada de aquello fue conservado por el cuerpo, lo cual no me dejó dudas de que el cuerpo es el vehículo y no el pasajero. El alma se manifestaría de manera inmaterial, aunque no podría estar seguro de si acaso es energía material inefable, inasible, que procedería de la energía universal. La risa no sería solo el movimiento de músculos faciales o exhibición de la dentadura, sino además y sobre todo herramienta del cuerpo para expresar un estado de ánimo inmaterial. Pero hay otras posibilidades.
Una mente materialista o científica acotaría que en realidad las sensaciones, emociones, sentimientos y sus expresiones no serían más que el resultado de procesos neurológicos procesados desde el centro rector que es el cerebro. Al acaecer la muerte cerebral, ocurriría igualmente el fin de todos los procesos que desarrolla el cerebro. Al cotejar las distintas posibilidades entraríamos en un callejón sin salida, en el misterioso laberinto de la existencia. No se puede asegurar que exista el alma como entidad independiente del cuerpo, aunque unida temporalmente a él. Tampoco puede asegurarse lo contrario, que no exista el alma, que la vida humana no sea más que un fenómeno físico-químico. Es como el dilema de Dios: nadie puede probar su existencia o su inexistencia.
De manera que el planteamiento brahmánico de la identidad del alma se convierte en un problema de fe. Ahora bien, ampliando las fronteras de los velos de Brahma, y sea cual sea
el origen de sensaciones, sentimientos y emociones, lo que reside en el fondo nos hace regresar al tema de las posibilidades de la inteligencia y de cómo esa facultad humana desarrollada en mayor medida que los animales ha resultado ser una traba existencial para la felicidad y la comunión de la especie. La primacía de la inteligencia racional por encima de otras facultades humanas como la intuición y la imaginación, expresiones de la inteligencia alternativas a la razón, ha conducido a la civilización a la situación post génesis, a la condena del humano de parte de la naturaleza, por su afán de saberlo todo, de abarcarlo todo con su mirada, de enseñorearse del mundo, de ser un Dios todopoderoso, omnisciente y dueño de la totalidad de lo que existe.
Pero esas mismas ideas nos conducen al predominio de la estulticia existencial: al pensar que somos el cuerpo, nos coloniza el deseo de perseguir disfrute material. Cabe una pregunta: ¿es la búsqueda del disfrute material consustancial al humano? ¿Es el deseo una facultad humana como reír o llorar? A juzgar por la realidad que nos rodea, la respuesta debería ser positiva. Pareciera que somos demandantes instintivos de placer. En el budismo es una virtud la limitación e inclusive la eliminación del deseo. ¡Cuán difícil ha de ser, si acaso es posible! Lo cierto es que el deseo está en la base de la apropiación. Para satisfacer los deseos, debemos poseer: dinero, recursos, propiedades muebles e inmuebles, sexo, poder, control, esclavos. Hoy la magnificación inducida y multiplicada del deseo nos ha llevado a la exacerbación del consumo, el consumismo. Esa magnificación se convierte en una horrorosa cadena de consecuencias: el individuo busca placer, la sociedad -la suma objetiva y subjetiva de los individuos- necesita recursos para proporcionar placer, los recursos deben abundar lo suficiente para complacer el consumismo exacerbado y deben ser obtenidos de cualquier modo, la búsqueda de recursos conduce a la acumulación, la
acumulación genera explotación desmedida de la naturaleza y opresión de humanos sobre humanos, esto origina guerras, todo ello divide a los hombres, la división provoca odio y violencia, y así acabamos en infelicidad generalizada.
Esa cualidad de la apropiación está íntimamente vinculada a la de creer que somos el cuerpo. Sean los estados anímicos expresiones de una entidad inmaterial independiente, el alma, o resultados de procesos físico-químicos de procesamiento neurológico, es evidente que la vida es mucho más que el mero cuerpo, sin que esto signifique restar importancia a esta ineludible propiedad humana. Sin embargo, al ser el cuerpo una entidad siempre tangible, a partir de las sensaciones de placer o de dolor, es fácil caer en la trampa de dedicarse a él a tiempo completo. Esta equivocación es estimulada de manera permanente por la civilización fracasada. En su etapa superior, el capitalismo, ese estímulo encuentra su cenit, más aún con el desarrollo exponencial de las tecnologías de la información. Siendo la comercialización masiva y el consumismo necesidades insaciables del capital, no solo se exagera la importancia de las necesidades de subsistencia del cuerpo, transformándolas en apetitos de placer, como el disfrute de suculentos platillos, sino que además se proyectan necesidades vinculándolas a otros placeres del cuerpo magnificados: ofrézcase a la mujer el placer de comer en el mejor restaurante de la ciudad y ella pagaría con el placer del sexo.
Entregarse a los deseos sensuales, a los placeres del cuerpo, pareciera ser una forma de aferrarse a la vida. Si considero la vida de mi cuerpo breve y finita, entonces necesito complacerlo sin límites para aprovechar al máximo el tiempo de vivir. Los emperadores romanos requerían el dominio de los recursos naturales y la explotación de otros hombres para disfrutar de banquetes, mujeres, lujos a ser exhibidos y para utilizarlos como
ostentación o carnada. Es el deseo de placer y por tanto de poseer lo que da origen a los imperios, a las mafias, al narcotráfico, a las multinacionales, a la acumulación desenfrenada de bienes materiales, a las guerras, a la violencia, al odio que predominan en la civilización fracasada.
¿Cuál es el límite del placer? Es difícil saberlo para la absoluta mayoría de personas como nosotros, criados y educados en los valores de la civilización fracasada ¿Cuánto placer necesito para ser feliz? Y aún más importante: ¿Es el placer la verdadera medida de la felicidad? ¿Temas como la existencia del deseo, del placer y de la compulsión de poseer, sus manifestaciones, consecuencias, límites y contrapartes, no deberían ser absolutamente prioritarios en la educación de los niños?
Dejo estas preguntas sobre la mesa sin más objeto que establecer el tipo de inquietudes que me asaltan al enfrentarme a hechos incontrovertibles como el de las tendencias humanas a explotar a sus semejantes, tener control y poder sobre los demás, acumular propiedades, fundar imperios, tener más que ser, y el papel que juegan las mismas en el desarrollo y el predominio de la civilización fracasada que nos conduce al Apocalipsis. En una próxima entrega escribiré sobre el segundo desequilibrio, la representatividad.