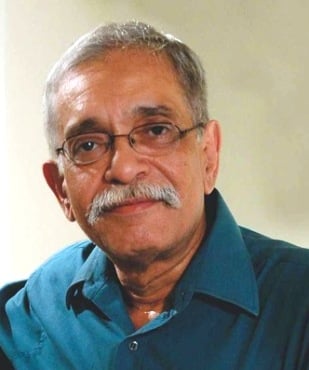Cada vez que tengo un chancecito, echo el cuento. Con ese relato chapeo al mundo, dejo escurrir mi orgullo, mi vanidad ante los demás: yo estuve toda una noche, hasta la madrugada, hablando con Fidel. En ese privilegio me acompañaron Mario Silva, Eileen Padrón y dos compañeros del equipo de producción del programa La Hojilla, en ocasión de transmitirlo desde La Habana. La suerte quiso regalarnos esa oportunidad de compartir largamente con la Historia. Esa noche teníamos una invitación a cenar con el Comandante, en un encuentro que sería en principio breve, porque un poco más tarde llegaría Chávez a Cuba y Fidel habría de recibirlo. Pero por razones que nunca supe, Chávez no pudo viajar, así que Fidel quedó solo para nosotros ¡Vaya, qué clase de suerte!
Cuando llegamos al Palacio de la Revolución, tuvimos que esperar un buen rato. En todo en ese tiempo, muchos recuerdos y pensamientos cruzaron por mi mente. Al fin y al cabo, cuando los barbudos ganaron la guerra contra Fulgencio Batista, apenas contaba yo con once años y era ya militante de la Juventud Comunista. Desde entonces, Fidel fue parte de mi vida emocional, intelectual y, por supuesto, política. En aquel momento, en la sede del Gobierno cubano, me sentía ansioso: en cualquier momento entraría la Historia por una de las puertas de la sala en la que me hallaba con mis compañeros de ruta en Venezuela.
Fidel llegó al salón en silla de ruedas, pues poco tiempo antes había sufrido aquella caída que afectó seriamente una de sus rodillas. Me hubiera gustado verlo de pie, para catar personalmente su estatura, su respetable físico que le valió el apodo, entre los cubanos, de "el caballo". Pero me fue dado demasiado con tenerlo frente a mí, no en las pantallas de la televisión, no en algún documental o noticiero. Allí estaba él, de cuerpo presente, en el mismo espacio que ocupaba yo en el mundo aquel día, un poco antes de las ocho de la noche.
Estuvimos con Fidel hasta casi las cinco de la mañana. No cabría aquí la enumeración de los muy variados temas que abordó el Comandante, todos con propiedad y con entusiasmo, con una especie de asombro de niño. Dulce, amable, gracioso, curioso, atento a nuestras palabras, encantadoramente humano. Hizo gala de una memoria admirable. Conocía la historia de Venezuela mucho mejor que todos quienes estábamos allí. Guardaba detalles increíbles de la realidad cubana. Recuerdo, por ejemplo, que nos dijo cuántas ambulancias había en la isla.
Nosotros, los tres moderadores de La Hojilla, habíamos viajado a La Habana ese mismo día en un avión Hércules de la Fuerza Aérea, acompañados por el equipo de producción. Todo el que haya volado en una de esas naves sabe de qué estoy hablando. Es un avión de transporte militar, no preparado en modo alguno para el traslado de pasajeros civiles. De modo que cerca ya de las cuatro de la mañana comenzó a pegarnos el cansancio, que no nos había atacado gracias al hechizo que generaba aquel hombre único e irrepetible. No recuerdo cómo, pero alguno de nosotros (¿acaso yo mismo?) percibió la situación y trató de acabar la charla con un pretexto inventado, y le dijo a Fidel que no queríamos importunar su descanso, a sabiendas de que estaba afectado por un accidente reciente. En realidad, el líder estaba fresco como una lechuga, disfrutando la conversa y seguramente dispuesto a prolongarla. Pero quizá nos entendió y comenzó a despedirse. Uno de sus asistentes empujó la silla de ruedas hacia una de las salidas. En la puerta, Fidel se plantó y la despedida duró más de una hora, mientras él seguía iluminándonos con sus palabras de sabio y de hombre infinitamente sensible y culto.
Hoy, como Neruda, confieso que he vivido: yo pasé una noche entera hablando con Fidel.